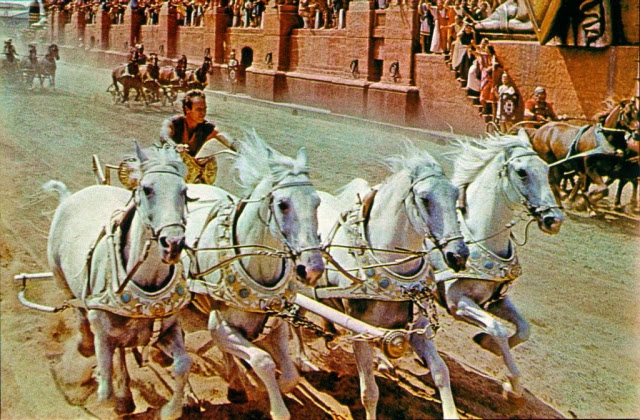Tal día como hoy, 20 de enero de 1486, el navegante Cristóbal Colón se reunía por primera vez con los Reyes Católicos, en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.
A finales del año 1491, Cristóbal Colón parecía a punto de renunciar al sueño, que llenaba todos sus pensamientos desde hacía acaso una década: la travesía marítima hacia Asia a través del océano. Con 40 años recién cumplidos, había consumido en vano los últimos seis, haciendo gestiones ante el gobierno de Castilla, en busca de apoyos para la expedición.
Pese a que no faltó quien le secundase,los consejeros de los reyes y los expertos de la junta formada en Salamanca en 1486, se mostraban escépticos, cuando no hostiles, a un proyecto inusitado, que contradecía muchas ideas adquiridas, incluso la letra de las Sagradas Escrituras, y que se basaba en cálculos geográficos de lo más aventurado, sin contar que quien lo planteaba, era un forastero desconocido y sin formación académica.
Es cierto que los reyes, no le habían dado una negativa clara, pero no cesaban de postergar su decisión, absortos como estaban en las operaciones de la guerra de Granada y otras ocupaciones.
Colón no desfalleció y había seguido a la corte en sus constantes desplazamientos, e incluso se dice que tomó las armas en una campaña de la guerra. Pero cuando a fines de 1491, justo antes de lanzar el asalto a Granada, los reyes lo recibieron en Santa Fe y de nuevo rehusaron garantizarle el apoyo a su empresa, el genovés decidió abandonar la corte y marchó a Huelva, al monasterio de la Rábida, donde había recalado en la primavera de 1485, después de que los portugueses también hubieran desoído su propuesta. La única opción que le quedaba era probar suerte en Francia, cuyo rey le había escrito invitándolo a exponerle su proyecto.
Fue entonces cuando fray Juan Pérez, el monje de la Rábida que lo había acogido en 1485 y que desde el principio había creído en su plan, decidió hacer una última gestión. Pérez había sido confesor de la reina Isabel y confió que ella le atendería.
En efecto, la reina lo recibió, y aquella conversación fue decisiva, para que la reina volviera a llamar a Colón y para que éste, en una audiencia en Santa Fe justo después de la rendición de Granada, convenciera a los monarcas de que apoyaran su empresa.
No tenemos datos precisos sobre cómo se desarrolló el encuentro, pero cabe pensar que fue en aquel momento, cuando entre el navegante genovés y la Reina Católica se fraguó una conexión, que tendría un efecto trascendental en la aventura del descubrimiento.
En Santa Fe, Colón se cuidó de hacer encajar su empresa, con el clima de exaltación religiosa que acompañaba el fin de Reconquista. Según afirmó, el viaje a la India permitiría llevar ayuda a los cristianos de aquel continente, trabajar por la conversión de los infieles y, además, utilizar los beneficios económicos de la expedición, que se preveían ingentes, para financiar una cruzada que liberara Jerusalén de los musulmanes, afirmación esta última, ante la que los reyes no pudieron evitar una sonrisa.
Sin duda debieron de pensar, que poco importaban tales concesiones en una empresa de resultado tan incierto y, por otra parte, ésta tampoco les iba a resultar gravosa económicamente, pues el presupuesto, de unos dos millones de maravedíes, quedaba cubierto por un préstamo, realizado por un funcionario del rey, Luis de Santángel, por la propia aportación de Colón, - gracias a un préstamo particular- y por la contribución forzosa de la ciudad de Palos, que debió proporcionar, dos de las tres carabelas de la expedición.
Ocho meses después de la partida de Colón desde el puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, llegó a la corte castellana la noticia de su retorno. Desde Lisboa, donde había recalado su navío, en marzo de 1493 Colón enviaba una carta a los Reyes Católicos en la que les anunciaba su sensacional gesta: había completado su viaje a través del océano hasta llegar a las costas de Asia, la misma zona que Marco Polo había recorrido dos siglos antes.
Fernando e Isabel, radiantes por aquel nuevo signo de favor de la providencia divina, escribieron de inmediato a "nuestro Almirante del Mar Océano y virrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias" –tal era el título que le correspondía en virtud de las Capitulaciones de Santa Fe– instándole a que se apresurara a reunirse con ellos en Barcelona, donde se hallaban en esos momentos.
El viaje del Almirante hasta la Ciudad Condal causó sensación. Colón llevaba siete indígenas americanos, así como papagayos, otros animales y plantas y frutos diversos, de modo que "la gente corría a los caminos para verle y a los indios y otras cosas y novedades que llevaba ", según escribía un cronista.
En Barcelona, los soberanos lo recibieron con alborozo y le prodigaron los mayores gestos de deferencia, permitiéndole sentarse ante ellos o paseándose con él, por las calles de la ciudad.
Aunque las fuentes no lo precisan, debió de producirse entonces un encuentro personal entre Colón y la reina, que dejó honda impresión en el Almirante, pues ocho años más tarde, en una carta a la soberana, escribiría en tono rendido: "Yo soy siervo de vuestra alteza. Las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona [...] Yo me di en Barcelona a Vuestra Alteza sin desar de mí cosa".
El éxito del viaje de 1492, le valió a Colón no sólo el consiguiente momento de fama, sino también una posición privilegiada en la corte real, como experto navegante y cartógrafo, al que los soberanos pedían a menudo consejo.
Pero el prestigio del descubridor no tardaría en agrietarse, a causa de su discutida labor como gobernador de las tierras descubiertas. Ya durante su segunda estancia en las islas del Caribe, llegaron a la corte quejas de colonos españoles, que se sentían discriminados o maltratados por el Almirante.
A la vuelta de este segundo viaje, Colón acudió a Burgos para explicarse, e "informó [a los reyes] muy por menudo y les dio sus disculpas lo mejor que pudo", según recoge el cronista Santa Cruz. Los monarcas lo disculparon y le encargaron un nuevo viaje, el tercero, que al cabo resultaría letal para la reputación de Colón.
Enfrentado a la rebelión abierta de una parte de los colonos españoles, sus intentos por imponer su autoridad, no hicieron sino redoblar las quejas y denuncias hasta que finalmente los reyes decidieron intervenir enviando a un comisario especial, para que asumiera el gobierno de las islas, aun a costa de violar los privilegios de Colón. Nada más llegar a La Española, en agosto de 1500, el corregidor Bobadilla, apresó a los tres hermanos Colón y los envió encadenados a España.
Pese a todos estos conflictos, los reyes no se ensañaron con Colón. Nada más llegar a Cádiz en noviembre de 1500, mandaron liberarlo y lo llamaron a la corte. En una carta al Almirante le decían: "Tened por cierto que vuestra prisión nos pesó mucho [...] y luego que lo supimos lo mandamos remediar [...] y ahora estamos mucho más en vos honrar y tratar muy bien".
En Granada, le dispensaron una calurosa acogida y le permitieron organizar un nuevo viaje, que ellos mismos se prestaron a financiar. Pero le prohibieron poner el pie en La Española y lo despojaron, del monopolio del comercio con las Indias.
Pero cuando la reina se enteró de que Colón, en su tercer viaje –en el que había recibido el encargo expreso de ocuparse de la evangelización de los indígenas– había repartido a los indígenas como esclavos de sus colonos, estalló de indignación.
Según Fray Bartolomé de las Casas, la soberana clamó: "¿Qué poder tiene mío el Almirante para dar a nadie mis vasallos?". Los habitantes de las Indias no eran enemigos de la Corona y por ello no se les podía hacer la guerra y luego venderlos como esclavos. Por ello, ordenó que los indios llegados a España como esclavos fueran devueltos a sus lugares de origen en América.
El cuarto viaje, fue una sucesión de desastres, y Colón hubo de volver a Sevilla a finales de 1504, enfermo y deprimido. Cuando se enteró de que la soberana se encontraba gravemente enferma, escribió una carta, el 1 de diciembre de 1504, a su hijo Diego, que desempeñaba un cargo en la corte, en la que rogaba por la salud de la reina y decía que ella era la única, que podría impedir que las Indias se perdieran.
Pero todas sus expectativas se vieron defraudadas: la reina había fallecido cinco días antes, y sus sucesores, desatendieron todas las instancias del Almirante, que murió en Valladolid, no pobre, como él mismo decía con exageración, pero sí amargado, el 20 de mayo de 1506